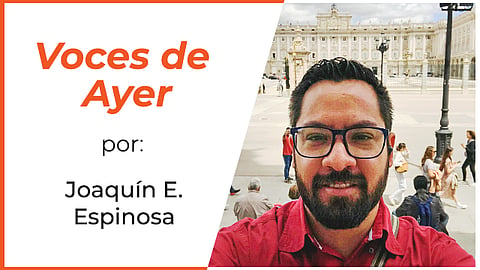
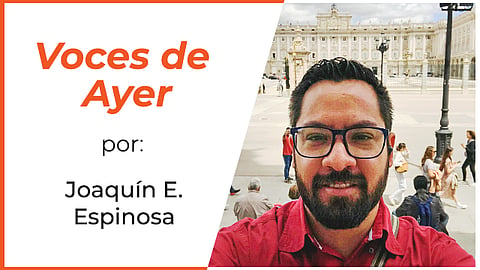
Con estas lapidarias palabras, recogidas en las Memorias del general Guillermo Miller, el comandante realista Jerónimo Valdés sentenció el final de las independencias americanas frente a la Monarquía española, luego de la capitulación de sus hombres ante las fuerzas patrióticas de Antonio José de Sucre en Ayacucho (en el agonizante virreinato del Perú) el 9 de diciembre de 1824. La guerra terminaba. Más de una década de conflicto armado en el que los insurgentes americanos lucharon por conquistar su libertad y soberanía (usurpada tres siglos atrás) llegaba a su fin. Comenzaba el tiempo de la América libre.
El primer paso lo dieron medio siglo atrás las Trece Colonias del norte, para luego inaugurar el largo siglo XIX los pueblos haitianos que en 1804 conquistaron su independencia a costa de su sangre. El turno de la América continental llegó a partir de 1808, en medio de la crisis por las abdicaciones de los reyes españoles, que comenzaron un proceso de juntismo fidelista, de retorno de la soberanía y finalmente de revolución. Vinieron los ejércitos combatientes, la arremetida peninsular y la alternancia de gobiernos (tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo). Entre absolutismos felones y la reinstalación del régimen constitucional gaditano, la década de los Veinte ofreció las circunstancias idóneas que los combatientes americanos no dejarían pasar. Se firmaron tratados, se promulgaron planes, proliferaron los pronunciamientos. Y la independencia se hizo.
El caso mexicano, atípico como cualquiera de los otros, presentó unas circunstancias dignas de trillar con calma. La etapa juntera fue fugaz. No se estableció formalmente un órgano de gobierno criollo que asumiera las atribuciones soberanas que aparentemente habían abandonado los reyes Carlos y Fernando en manos del emperador francés; no obstante, los años de 1808-1809 fueron cruciales debido a las noticias llegadas de allende el mar y del sur del continente. Fue hasta 1810 que estalló la revolución. Social y política, indígena y castiza pero también criolla; separatista, fidelista y autonomista, todas a la vez. Un cura a su frente, el del pueblo de Dolores, a quien pronto se sumó otro clérigo (éste de Nocupétaro), así como abogados, milicianos y sobre todo gente del estado llano. Pero la arremetida militar fue frenada. Los dirigentes declinaron y las instituciones que habían formado fueron reducidas casi hasta la extinción. Y así quedaron hasta vísperas del grito liberal de Las Cabezas de San Juan.
El año de 1820 representó una nueva crisis, menos crítica pero más aleccionadora y terminante que la anterior. Los impulsos contra la tiranía ya habían calado tan hondo en la Monarquía que hasta los territorios peninsulares habían reaccionado contra el absolutismo del rey, cuya figura se desacralizó a grado tal que se le comenzó a dedicar la nada reverencial canción patriótica Trágala: “Tú que no quieres lo que queremos / la ley preciosa do está el bien nuestro. / ¡Trágala, trágala, trágala perro! / ¡Trágala, trágala, trágala perro!”, así como el grabado de Goya. El tiempo de la fidelidad prescribía, y la máscara de Fernando VII estaba por declinar definitivamente. Ejércitos cada vez más poderosos iban y venían libertando territorios; Bolívar, San Martín, O’Higgins y Sucre llevando tropas de un lado al otro, por mar, montaña y tierra. Solo el aire escapaba a las huestes libertarias, pero servía para trasladar el tufo putrefacto del cadáver descompuesto del dominio español.
En México no hubo Ayacucho. Primero porque la campaña final no tuvo que llevarse a sangre y fuego, sino por un pacto bien negociado entre la clase militar y los sectores dominantes. Pacto de Iguala que se sustentó en tres garantías: religión, independencia y unión. Hubo choques militares, sí, pero ninguno de aquellas dimensiones. Y segundo, porque con la capitulación hecha aquel 9 de diciembre en la pampa de la Quinua se acordó que cuanto español quisiera regresar a su terruño podría hacerlo, lo que, si bien fue ofrecido igualmente en las capitulaciones firmadas en Nueva España a lo largo de la campaña trigarante, lo cierto es que la apuesta mexicana fue, cómo se enunció arriba, la unión. Garantía fundamental que promovió unidad a todos los sectores del naciente país, abrigando bajo el término “americanos” a todos los que se quisieran sujetar a la nueva nación, incluidos los españoles; especialmente los españoles. Y lo tomaron tan a pecho que no fueron expulsados sino hasta 1829.
Estos y otros temas, diversos y complementarios, fueron discutidos durante una doble jornada realizada los pasados sábado 7 y domingo 8 de diciembre en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe “Rómulo Gallegos” de Caracas, Venezuela, con la participación de especialistas del país anfitrión, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Cuba, Honduras, Perú, Bolivia, Argentina, España y México. Todos reunidos para dialogar sobre la importancia del choque entre el Ejército Unido Libertador y las tropas realistas, en el “Coloquio Internacional Ayacucho 1824–2024: Unidad, Soberanía y Paz”. Dos jornadas que sirvieron para mostrar las líneas comunes que tiene la historia de Nuestra América y dejar patente la necesidad de hacer una historia integrada de los países que conforman Latinoamérica, como destacó en el balance final Rocío Castellanos, quien habló en nombre de toda la representación internacional.
Hoy más que nunca el sentimiento “nuestramericano” se muestra vivo y palpitante, a exactos 200 años de la separación política definitiva respecto a la monarquía española. Hoy más que nunca el sueño de Bolívar y la visión de Iturbide, uno libertador de la América del Sur y el otro de la América Septentrional, siguen vigentes. Nuestros pueblos siguen desunidos, quizás, pero libres. Y así será por siempre.
SHA